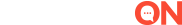Patagonia: ovejas, depredadores y un futuro que se decide en silencio
Durante gran parte del siglo XX, el Departamento Senguerr fue sinónimo de lana y cordero. Sus campos, poblados de millones de ovejas, sostuvieron familias, pueblos y una identidad que giraba en torno al trabajo ovino. La esquila y la señalada no eran solo tareas rurales: eran rituales colectivos que garantizaban sustento y comunidad.
Hoy ese paisaje se encuentra en disputa. Lo relató con crudeza el productor y exintendente Beltrán Beroqui en Radio Chubut: su campo quedó lindero a la estancia La Cautiva, adquirida por una fundación extranjera que, como primera medida, sacó toda la hacienda. Esa misma lógica se repite en distintos puntos de la provincia: ONG conservacionistas que compran tierras, las vacían de ovejas y promueven el retorno de la fauna silvestre.
No se trata de hechos aislados. En Santa Cruz ya se vieron procesos similares: estancias como El Rincón o Laurak Bat, compradas por Tompkins Conservation y Rewilding Argentina, fueron transformadas en reservas naturales y luego donadas al Estado. Para el ambientalismo internacional, la victoria se mide en pumas que recuperan su territorio o huemules que regresan a la estepa. Para los productores locales, lo que queda son campos improductivos, vecinos indefensos y depredadores que avanzan sobre las majadas.
A esto se suma la irrupción de nuevos terratenientes: contadores, abogados, empresarios y profesionales sin tradición rural, que compran campos como refugio financiero. Tierra convertida en activo, no en sustento. Campos abandonados que se vuelven refugios de pumas y zorros, generando un desequilibrio brutal para el productor lindero que todavía apuesta a la oveja.
El resultado es conocido por quienes lo sufren: en tiempos de cría, un solo puma puede matar treinta animales en una noche; el zorro, más astuto, completa el daño sobre corderos recién nacidos. Ante esta presión, los pobladores apelan a trampas, perros guardianes o rifles usados a escondidas, porque defender la majada es la única manera de llegar a una esquila o una señalada que todavía signifique ingresos, aunque sean mínimos.
En medio de esta tensión aparece la contradicción más dolorosa. Cada año, Río Mayo celebra el Festival Nacional de la Esquila, una fiesta que reúne a comparsas de esquiladores, familias de la zafra lanera, transportistas y turistas. Allí se reconoce un oficio duro y noble: el del esquilador, que recorre cientos de kilómetros de campaña, que deja el cuerpo en jornadas interminables, que afila el peine y la tijera no solo para sacar lana, sino para sostener el orgullo de un trabajo que dignifica. Pero, ¿qué sentido tendrá ese festival si los campos se vacían de ovejas? ¿Qué futuro puede tener una fiesta nacida para honrar un oficio, si la base de la actividad se extingue lentamente?
La esquila no es solo tradición: es cultura, es transporte, es comercio. Es camiones cargados de lana que viajan a los puertos, es la cadena de trabajo que sostiene a pueblos enteros, es la zafra que moviliza familias y que formó generaciones. Sin ovejas no hay zafra, sin zafra no hay esquiladores, y sin esquiladores se apaga una parte esencial de la identidad patagónica.
Y entonces surge la pregunta política de fondo: ¿quién quiere cambiar la matriz económica de la Patagonia sin avisar? Algo cambia en silencio, a espaldas de los pueblos. Cada campo comprado por fundaciones, cada estancia abandonada por nuevos terratenientes, cada productor que abandona porque no puede más, es un paso en ese cambio. Un cambio que no se anuncia, que no se debate, que no se vota, pero que se impone en los hechos.
La Patagonia se encuentra en una encrucijada. Entre la conservación sin límites y la especulación financiera, entre los pumas y zorros que campean libres y las majadas que desaparecen, se juega mucho más que un modelo productivo. Se juega la continuidad de un oficio, de una cultura y de la identidad de pueblos enteros.
La Patagonia no puede seguir callada. Cada estancia comprada por fundaciones, cada campo vacío por especulación financiera, cada productor que abandona porque no puede resistir a los depredadores, son señales de un cambio que avanza sin nombre y sin debate.
¿Por qué nos dejamos invadir por el capital extranjero que viene a definir de qué vamos a vivir? ¿En qué momento aceptamos que otros, con sus intereses y sus mapas, decidieran sobre nuestras tierras y nuestro futuro?
El desafío es recuperar la voz, antes de que el silencio termine de imponerse. Defender la oveja, la esquila y el oficio del esquilador no es nostalgia: es defender la dignidad de una región que todavía tiene mucho para dar. Porque si dejamos que otros escriban nuestra historia, un día descubriremos que ya no nos pertenece.