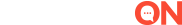El sabor que un pueblo adopta como propio
Si querés comer una buena pizza, tenés que esperar. Lo bueno se hace esperar. Mientras tanto, la cerveza tirada ayuda a hacer ronda. Ramón va y viene entre la cocina y la barra, tranquilo, sin apuro, con ese pulso de quien confía en los procesos. Siempre hay un amigo que lo segundea, una charla que se cruza, una historia que vuelve. Y él se prende, porque todos lo conocen. Lo saludan los jóvenes, los más grandes, los de siempre. Para cada uno, Ramón —o el Moncho, como le dicen— tiene algo que contar.
Hoy salí a buscar una historia. Una de esas que todos vemos, pero pocas veces nos detenemos a conocer de verdad. En cada pueblo hay personas que se vuelven paisaje: están, hacen, sostienen. Y sin embargo, no siempre nos preguntamos quiénes son, de dónde vienen, cuál es su pasado, cuál es su presente. La búsqueda está ahí. En Río Mayo, si tenés que invitar a alguien de afuera a comer, lo llevás al Café de Ramón. Porque pizzas hay en todos lados, pero las de Ramón tienen ese sabor inconfundible que ya es parte de la identidad del pueblo. Detrás de esas pizzas amasadas con paciencia hay una vida entera. Una historia que arrancó entre calles de piedra y tardes de sol en Catamarca y que encontró sentido —y pertenencia— en este rincón de la Patagonia. Y quizá también, una forma de anclar el pasado al presente: la masa que eleva, el tiempo que se estira, los sabores que vuelven.
Ramón Ignacio Tapia nació en octubre de 1961, en Villa Cubas, Catamarca. Sus calles eran de piedra, como las de Río Mayo. En la cuadra pasaba el de la quiniela, el que vendía diarios, el que ofrecía golosinas. Pero a él casi no lo dejaban salir: había que buscar leña, prender el fuego, ayudar en la casa. Una infancia con responsabilidades. Su madre, Ramona Nélida Morales, murió cuando él tenía un año y medio. Su padre, Manuel Ignacio Tapia, fue panadero y luego ingresó a la ANSES. La crianza quedó en manos de su abuela, María del Rosario Tapia: mano firme, cariño austero. “Era otra época… si te decía que no, era no.” Con el tiempo, su padre formó pareja con Lucía. En la casa todos decían: “¡Qué rica la pizza que hace Lucía!” Ramón la vio mezclar BlancaFlor con soda y hornear la masa en una lata de dulce de batata. Esponjosa, alta: pizza pan. La imagen quedó grabada. No lo sabía, pero ese gesto sería un faro años después.
Entre reglas y silencios, hubo un refugio: su tío Ramón Julio Tapia. “Era como un segundo padre. Cuando me retaban, él me defendía.” Cuando habla de su tío, se detiene. La voz se le quiebra apenas; la memoria se le va a esa casa de Catamarca. “Me dolió mucho. Con él se fue una parte de mi Catamarca.” Desde entonces, aunque hay familia allá, no siente lo mismo. El hilo con el pasado se aflojó, y el sur empezó a tensarse con más fuerza. De las calles de piedra al viento patagónico hay un salto grande. Ramón no lo vivió como desarraigo. Más bien como una aventura.
En febrero de 1978 se incorporó como aspirante. En noviembre de 1980 egresó como cabo primero mecánico de instalaciones, en Campo de Mayo. Su primer destino fue Río Mayo, Chubut. Ese año nacía el Regimiento de Infantería 37. Tenía que presentarse el 5 de enero en Comodoro Rivadavia. De ahí, en escalón adelantado a Río Mayo: su especialidad eran las instalaciones. Duchas, redes de agua, mantenimiento del regimiento y de las 96 viviendas de la guarnición. Vivieron en carpas en el predio de la esquila, también en la vieja aduana a medio construir y en la casa que hoy es Museo. Para la incorporación de soldados, preparó duchas en el Club Río Mayo y montó en el predio un tanque con 40 o 50 canillas para la higiene matinal. Eran tiempos de levantar todo desde el suelo. En esos primeros meses, entre trabajo y viento, también había respiro: el Campeonato de la Amistad en el Club Río Mayo. La pelota como paréntesis.
En 1982 llegó la noticia que cambiaría el clima: Malvinas. Las obras se frenaron, muchos galpones y el casino de suboficiales quedaron a medio hacer. A pesar del frío y la soledad, Ramón ya sentía que el sur lo estaba adoptando. “El primer presidente del gimnasio municipal fue Cacho Avendaño —recuerda—. Era un lujo, había que cuidarlo.” Para no dañar las cañerías y el techo, el fútbol de salón se jugaba con una regla local: el gol valía solo dentro del área chica. “Nos acostumbramos tanto que, afuera, queríamos seguir haciendo lo mismo”, dice entre risas. Jugó para el Club Río Mayo y luego para Sargento Cisneros, en la Liga Sudoeste del Chubut, junto a Senguer, Río Pico, Gobernador Costa y San Martín. “Yo era marcador de punta. El fútbol fue eso: una manera de encontrarnos, de sentirnos parte.” Hasta hoy ha participado en numerosos equipos de fútbol. Incluso este último año salió campeón con Café de Ramón, el equipo donde juega todavía, con la edad que tiene. Sigue participando activamente en el fútbol de salón: el mismo que ayudó a impulsar cuando el gimnasio era nuevo.
En los ochenta, los bailes eran el pulso del pueblo: el Club Río Mayo, Isidoro y la confitería Nevada de Lorenzo. Las previas, en la Residencial A’ayonnes, hoy casino del Ejército, abierta las 24 horas. Ahí conoció a Cristina Sandoval, nacida en Río Mayo. Se hicieron amigos, y más tarde novios. A fines de 1985 le salió el pase a Córdoba. Estando de novio con Cristina, pidió la baja y volvió al pueblo. Se casaron en julio de 1986, invierno duro, corazón abrigado. En 1991 nació su único hijo, José. Con el tiempo, los padres de Cristina —Archibaldo y Doris— lo aceptaron y lo quisieron como a un hijo. Hoy lo recuerdan con cariño y bromas, pero el comienzo tuvo su anécdota: Archibaldo, policía, lo tuvo detenido unas horas junto a un grupo de amigos por una travesura de juventud. Cristina se ríe cuando lo cuenta: “Pagó el derecho de piso… después se ganó a todos.” Y lo define con sencillez: “Ramón es un pan de Dios. Tiene amigos por todos lados. Es amigo de todos.”
De regreso, sin trabajo, hizo de todo: en la Escuela 36 en mantenimiento, en la ferretería de Pachaga haciendo inventarios, en el videocable como uno de los primeros, y en la distribuidora de Coca-Cola de Miguel Fave y Clerio Zelesky. Hasta que entró al Hospital Rural de Río Mayo. Empezó en mantenimiento, pasó a administración y con los años quedó como administrador tras la jubilación de María Elena Barriga. En varias licencias llevó la dirección. Treinta años. Mucho más que un trabajo. Cuando habla del hospital, se emociona. La voz se le entrecorta, pero sigue: “Fue una etapa hermosa. Veías crecer al hospital, al pueblo, a los compañeros… ahí viví gran parte de mi vida.” A veces pasa por la puerta y siente que todavía es parte. Y lo es.
La militancia llegó por convicción. Ramón siempre fue radical: honestidad, trabajo, participación. A lo largo de los años fue candidato a intendente de Río Mayo, con la misma idea: aportar y estar cerca. Cristina comparte esa raíz. Fue concejal y también candidata a intendente por el mismo partido. Para los dos, la política es servicio. “Nunca buscamos un cargo por ambición —dice Ramón—. Queremos que el pueblo esté mejor.” Además, fue fundador de Bomberos Voluntarios e integró comisiones de karting, ciclismo, fútbol y cooperadoras. “Si uno vive en un pueblo, tiene que hacer algo por él. No todo puede esperarse de los demás.”
Su primer emprendimiento fue la confitería del Club Río Mayo. Después abrió Sombra’s Pub, un espacio joven que muchos recuerdan: luces bajas, buena música y encuentro. En el centro, un barril de cerveza lleno de maní salado; alrededor, mesas y sillas de caña, bien del norte. Un pedazo de Catamarca en la Patagonia. Con esa experiencia, y con ganas de un lugar más íntimo y propio, nació Café Ramón en enero de 2005. El proyecto lo inició junto a su amigo Gustavo “El Chaco” Lavia. “Era una casa abandonada —cuenta—. Con Cristina, con el Chaco y amigos la transformamos. Hicimos mesas, sillas, banquetas… todo, desde cero.”
Las primeras pizzas las hizo en horno casero; después llegó el horno pizzero y la experimentación: harinas, levaduras, reposos largos, temperatura justa. También técnica y lectura: libros, internet, cursos. Y práctica, mucha práctica. Durante la semana prepara fondos y mise en place. Los jueves deja lista la de pollo para que tome sabor: “No es lo mismo hecha el mismo día que con un día de reposo. Los sabores se concentran.” Los viernes y sábados compra fresco en la verdulería, prende el horno y arma el tablero. A veces se estira hasta las dos y media de la mañana. En la buena, salen treinta o cuarenta pizzas. Cristina ayuda —y mucho—; cada tanto se suma algún amigo que da una mano y charla.
La que más sale es la Napolitana, el caballito de batalla. Si él recomienda, tira la de bondiola al stout con barbacoa: “Con vino tinto, va espectacular.” La de pollo siempre hace ruido. Para el paladar exquisito están la de rúcula, la de ananá con jamón crudo, la de palmito, la fugaceta, la de hortaliza, la de mortadela. Hay variedad, pero sin exagerar: prefiere hacer pocas muy bien, antes que una lista interminable. Un día, en una recorrida patagónica, Pietro Sorba —crítico gastronómico nacido en Génova y radicado en Argentina— probó sus pizzas. Le dijo: “Tenés un muy buen producto, pero este sabor no es para acá.” Ramón sonrió. “Puede ser”, respondió. Y siguió. Porque esto no es negocio: es pasión.
Frente al café pasa una calle de piedra. A veces, cuando el viento baja del oeste y el horno pizzero perfuma la vereda, parece que Ramón buscara en esas piedras el eco de las que dejó en Catamarca. Ahí, entre harina y paciencia, ancla el pasado al presente. El Café de Ramón es el ritual de los viernes y sábados. Abre dos días: alcanza y sobra para que la espera tenga sentido. Pizza casera, cerveza tirada, amigos que llegan, familias que se sientan, historias que se cruzan. Porque si en Río Mayo alguien pregunta dónde comer pizza, la respuesta es una: “Andá al Café de Ramón.” Las pizzas del Moncho —permítanme decirlo una vez— se convirtieron en una institución.
Ramón encontró en Río Mayo una razón, o varias, para quedarse. Atrás quedó una Catamarca que hoy no le ofrece ese mismo sentido de pertenencia. Acá formó familia, amigos, historia. Eligió el pueblo desde el primer día, cuando llegó a instalar duchas y a preparar viviendas. Desde entonces, fue sembrando vínculos hasta echar raíces profundas. Y así, despacito, sin prisa, con el mismo pulso del pueblo que eligió, Ramón sigue amasando su historia.