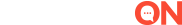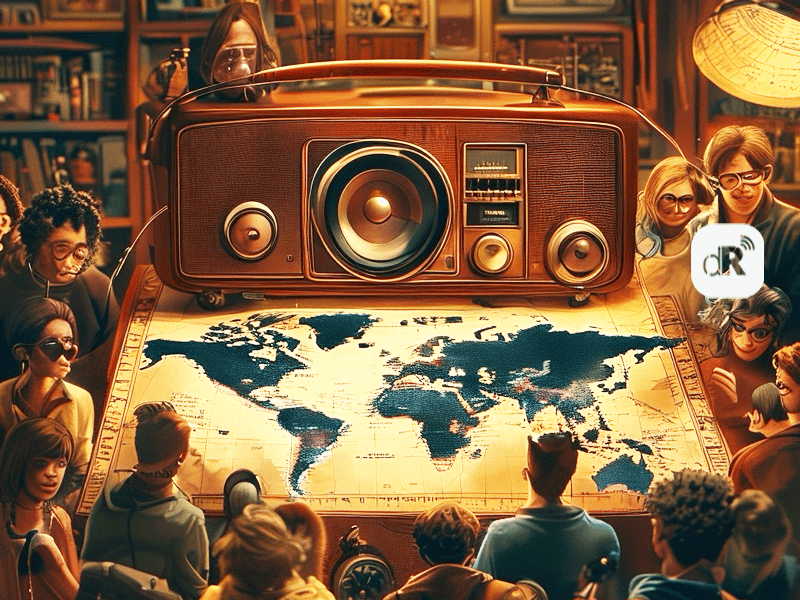Editorial: ¿Vivienda social o crédito condicionado?
Cuando el Estado deja de garantizar derechos y empieza a exigir solvencia
Desde la redacción de riomayo1935.com.ar
En el papel, las políticas de vivienda social existen para garantizar un derecho humano básico: el acceso a un techo digno, seguro y sostenible. Pero en la práctica, esa promesa se diluye entre filtros financieros, requisitos imposibles y obstáculos que parecen más propios de un banco que de una política pública con sentido social. El Estado, en lugar de ampliar derechos, se comporta como un gerente de cobranzas: exige solvencia previa, traslada la desconfianza al adjudicatario y termina excluyendo justamente a quienes más necesitan una vivienda. Y lo hace además con resoluciones técnicas que se imponen de espaldas a la gente, sin debate social ni transparencia, construyendo un sistema que más que garantizar techo, multiplica la deuda y la frustración.
Un país ideal que no existe, una economía que no se lee
El IPVyDU reconoce que el objetivo de la nueva normativa es combatir la alta morosidad registrada en planes anteriores. En otras palabras, blindar el fondo de recupero para que la cuenta cierre y el flujo de fondos permita seguir construyendo. Una lógica entendible en un banco, pero no en un organismo del Estado que debería garantizar el derecho a la vivienda. Porque si se exige solvencia como condición de acceso, ¿en qué se diferencia esto de un crédito UVA?
El problema es que la norma parece diseñada para un país ideal: con pleno empleo formal, familias con ingresos estables y vínculos que puedan responder como codeudores. Pero ese país no existe. Lo que sí existe es la informalidad, los contratos temporarios, las changas, el endeudamiento con tarjetas de crédito. Familias que muchas veces deben elegir entre pagar una cuota de 200 mil pesos o llenar la olla. Y ahí está el error de base: se legisla desde un escritorio, creyendo que todos los hogares están en las mismas condiciones, cuando la realidad muestra que la prioridad cotidiana es sobrevivir.
Hoy hay familias que, aun con empleo formal, cobran $800.000 y enfrentan cuotas de $250.000, más servicios, alimentos, vestimenta y transporte. En una familia tipo de seis personas, esa carga vuelve casi imposible sostener la cuota sin resignar necesidades básicas. Con una canasta básica que supera 1.500.000 pesos, cualquier cuota que supere el 15% del ingreso se vuelve una amenaza. Y si a eso le sumamos la inflación, la situación se vuelve insostenible: mucha gente paga con tarjeta de crédito lo que consumió hace tres meses. La política no está leyendo esta coyuntura; no entiende que entre pagar la cuota o comer, siempre se va a elegir la comida. Y que esa elección no es capricho, es supervivencia.
Lo más grave es que el sistema traslada el problema de la morosidad hacia adelante. Los nuevos preadjudicatarios son tratados como culpables por anticipado: se los obliga a conseguir un garante porque se presume que tampoco van a pagar. Pero, ¿qué culpa tiene la nueva generación de anotados respecto de la deuda histórica?
No es lo mismo el que no paga porque no quiere, que el que no puede pagar porque no llega a fin de mes. Y mucho menos puede medirse con la misma vara a alguien que recién accede al programa. Sin embargo, la normativa los coloca a todos bajo sospecha, como si fueran parte de un mismo bloque de morosos. El resultado es perverso: se exige solvencia a quienes ni siquiera tuvieron oportunidad de demostrar voluntad de pago. Y se les impone cargar sobre sus hombros la desconfianza nacida de errores que fueron, en gran medida, del propio Estado al diseñar planes inviables.
La pregunta que surge es inevitable: ¿quién aceptaría ser garante de una familia en situación de vulnerabilidad social? Nadie con ingresos estables va a comprometerse en un contrato que lo hace responsable directo de una deuda que no contrajo. Y nadie en condiciones similares de precariedad tiene margen para hacerlo. La figura del codeudor solidario se convierte así en una trampa de exclusión: solo pueden cumplir quienes ya tienen un entorno con solvencia. El resultado es que las viviendas, que deberían estar destinadas a los sectores más vulnerables, terminan reservadas para aquellos que ya cuentan con respaldo económico. En otras palabras, un derecho que debería ser universal se convierte en un beneficio restringido para quienes “calzan en el molde financiero” del organismo.
Gerentes en lugar de Estado: sorteos, cuotas imposibles y viviendas que no se construyen
Lo que se advierte es que al frente del IPVyDU no hay gestores de derechos, sino gerentes de balances. Personas que, en vez de generar nuevos recursos para ampliar la construcción de viviendas, se limitan a administrar una caja escasa y a trasladar la presión hacia los beneficiarios. Bajo esta lógica, si no hay recupero, no hay casas nuevas. Pero no se busca inversión provincial ni nacional, no se diseñan planes innovadores, no se trabaja con diagnósticos serios de demanda habitacional.
La paradoja es cruel: en Chubut se construyen viviendas cada diez o quince años, y siempre bajo el condicionamiento de que el Fondo de Recupero “dé positivo”. Una trampa circular: sin casas no hay recupero, y sin recupero no hay casas. Mientras tanto, hay familias con 20 o 25 años de espera y un Estado que sigue lavándose las manos con sorteos o normativas restrictivas. El sorteo, presentado como mecanismo de equidad, termina siendo una moneda al aire que decide destinos de personas igualmente vulnerables. Y el codeudor solidario no es más que otro filtro que excluye a quienes más necesitan.
El ejemplo es claro: si una familia recibe una boleta de 200 mil pesos, no puede pagar. Si le llega de 80 mil, probablemente sí. Esa diferencia, que define la viabilidad de todo el sistema, solo se conoce caminando el territorio, con encuestas socioeconómicas serias, no desde Rawson ni con operadores que repiten órdenes sin comprender la realidad.
A todo esto se suma la falta de estudios serios sobre el fenómeno habitacional en Chubut: no hay diagnósticos sobre migraciones internas, encarecimiento del suelo urbano o nuevas dinámicas de empleo. No hay encuestas socioeconómicas actualizadas que muestren por qué tanta gente sigue pidiendo una vivienda. Se gobierna a ciegas, con planillas de Excel en la mano y con políticas que ya no responden a los tiempos reales de la economía.
33.937 familias en espera: datos viejos y un Estado que oculta lo nuevo
Los últimos datos conocidos en la Legislatura provincial muestran que en Chubut hay 33.937 familias inscriptas en el IPV esperando una solución habitacional. De ese total, el 97% pide una vivienda y solo el 3% solicita préstamos. Es decir, la demanda es por un techo, no por créditos.
El desglose exhibe la magnitud del problema: Comodoro Rivadavia (12.146 inscriptos), Trelew (7.456), Puerto Madryn (4.924) y Esquel (2.845) concentran más del 80% de la lista de espera, aunque localidades más chicas como Río Mayo (255), Alto Río Senguer (106) o Sarmiento (1.127) también figuran con necesidades insatisfechas.
Pero lo más preocupante es que estos datos no están actualizados: son los últimos que se dejaron trascender en la Legislatura, mientras el acceso a nuevas cifras es negado o dilatado. El Estado provincial sabe que la lista de espera crece, pero se niega a transparentar cuántas familias hay hoy anotadas. La consecuencia es clara: sin datos públicos, se naturaliza la demora y se evita discutir políticas habitacionales de fondo.
Normas impuestas, opacas y referencias cruzadas
El requisito del codeudor solidario no surge de una ley ni de un decreto provincial: lo impone la Resolución Nº 977/25-IPVyDU (26/09/2025), publicada en el Boletín Oficial. En esa resolución se aprueban las condiciones generales, requisitos, plazos, modelo de contrato e instructivo del sistema de codeudores solidarios, con anexos A, B y C. La firma la realizó el presidente del organismo, Ing. Guillermo Espada James.
En sus considerandos, la resolución se apoya en el Decreto 178/18, que instauró el sistema de amortización en UVI, y en supuestas modificatorias como los Decretos 826/19 y 379/20, además de la Resolución 1349/23-IPVyDU y el Decreto 70/25, que designó al presidente del organismo.
Ahora bien: con la documentación pública disponible, solo el Decreto 178/18 y la Resolución 977/25 se pudieron confirmar de manera oficial y accesible. Los otros instrumentos mencionados —826/19, 379/20, 1349/23 y 70/25— no aparecen publicados en buscadores oficiales ni en el Digesto Provincial online. Que no estén disponibles no significa que no existan, pero sí que no son de acceso público y verificable, lo cual es grave para normas que afectan derechos básicos.
Otro detalle no menor es la manera en que el IPVyDU cita normativa en sus resoluciones. En el “Visto” se enumeran decretos y resoluciones previas, pero sin brindar acceso directo a esos textos. Si la Resolución 977/25 menciona al Decreto 178/18, a las modificatorias 826/19 y 379/20, o a la Resolución 1349/23, lo lógico sería que esas referencias estuvieran hipervinculadas al documento oficial. No se trata de un capricho: es transparencia mínima. Hoy, corroborar esas normas significa perderse en un océano de boletines, buscadores incompletos y referencias vagas. Esa falta de claridad no es ingenua: contribuye a que muchos desistan de indagar y terminen aceptando la resolución como verdad absoluta. Un Estado que legisla con normas cruzadas y sin accesibilidad lo que hace, en el fondo, es blindar la opacidad y naturalizar la sumisión.
Cuando una casa se convierte en deuda
La vivienda social no es un bien financiero. Es un derecho, un acto de reconocimiento, una apuesta a la estabilidad. Pero bajo esta lógica gerencial se transforma en un crédito condicionado, en una deuda imposible, en una carga emocional y económica que obliga a hipotecar vínculos o a endeudarse para siempre.
Y así, lentamente, el sistema que nació para cobijar empieza a expulsar. No solo por falta de decisión política y de empatía, sino también porque se construyen cada vez menos casas. Porque mientras los balances mandan más que la realidad, el derecho a la vivienda se convierte en un privilegio reservado para quienes logren encajar en un molde financiero que poco tiene que ver con la vida real de las familias chubutenses.